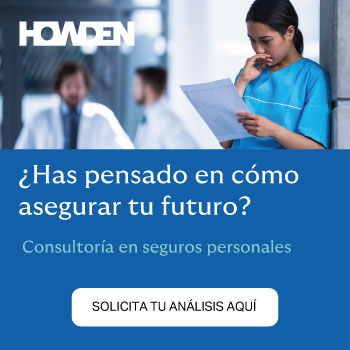La enfermedad de Parkinson, un reto para los investigadores
"Los tratamientos disponibles en la actualidad son muy efectivos, pero son sintomáticos; no detienen el avance de la enfermedad de Parkinson". Así resume José González Castaño, del Departamento de Metabolismo y Señales Celulares del Instituto de Investigaciones Biomédicas Alberto Sols de Madrid, las actuales armas para combatir la que constituye la segunda patología neurodegenerativa más frecuente en las personas mayores de 65 años.
El desconocimiento de las causas de esta dolencia, cuyo día mundial se celebra hoy, es probablemente el principal freno para el desarrollo de alternativas terapéuticas que permitan curarla o, incluso, erradicarla antes de que empiecen a manifestarse los primeros síntomas.En palabras de Gurutz Linazasoro, director del Centro de Investigación de Parkinson de la Policlínica Gipuzkoa de San Sebastián, hay que tener en cuenta que se trata de una patología "muy compleja, incluso podríamos hablar de más de una enfermedad". Además, se sabe que están implicados factores tanto genéticos como ambientales.
El avance científico está resultando más lento de lo que se esperaba hace algunos años. En opinión de José López Barneo, catedrático de Fisiología del Instituto de Biomedicina de Sevilla, uno de los retos para acelerar el es "el desarrollo de nuevos modelos animales en los que se produzca una muerte celular progresiva y lenta, como en los humanos".
Se sabe que cuando aparecen los síntomas ya han muerto en torno al 50% de las células productoras de dopamina de la zona cerebral conocida como sustancia negra y que este proceso tiene lugar en un periodo de entre cinco y diez años. El Parkinson aparece por la degeneración de los ganglios basales - y, más concretamente, de la sustancia negra-, áreas neuronales específicas situadas en la base del cerebro encargadas de la coordinación de los diferentes grupos musculares, entre otras funciones. El principal neurotransmisor de estas neuronas es la dopamina.
Constituye una patología incapacitante y de progresión lenta que ha sido popularmente asociada al temblor, pero también provoca bradicinesia (lentitud en los movimientos) y rigidez creciente de los músculos. Asimismo, son habituales los síntomas no relacionados con el movimiento, como la ansiedad, la depresión, la irritabiliad, la lentitud de pensamiento o los problemas de memoria.
Aunque aún queda un largo camino hacia la prevención y la curación de la enfermedad, la diversidad de las investigaciones emprendidas y los cuantiosos recursos económicos que se están destinando auguran un futuro cargado de esperanza para los más de cuatro millones de afectados en el mundo, 100.000 de ellos residentes en España. El proyecto que aglutina a un mayor número de científicos en España es el Centro de Investigación en Red de Enfermedades Neurodegenerativas (Ciberned).
FUENTE: www.elmundo.es Notas de Prensa